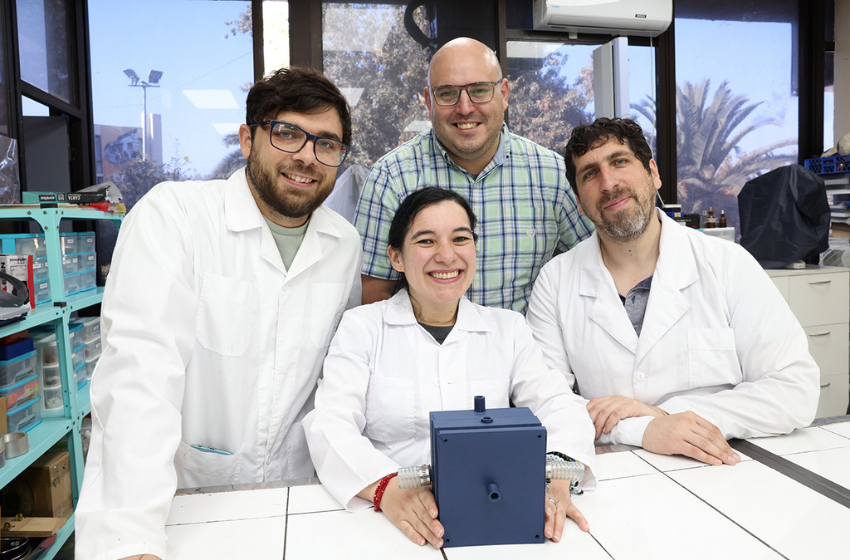Estudio revela el impacto social y emocional en zonas afectadas por desastres climáticos en Chile

Tiempo de lectura: 2 minutos Entre los principales resultados, el estudio liderado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) evidenció que un 11,2% de los hogares de la zona rural perdieron sus medios de subsistencia tras los megaincendios del 2017 en la zona centro sur.
Fuga de oportunidades por la crisis climática
Mediante encuestas realizadas a más de 400 hogares, talleres participativos, entrevistas en profundidad y análisis económicos, se logró un diagnóstico detallado de un fenómeno creciente y complejo.
Uno de los hallazgos más duros del estudio se relaciona con la pérdida de sustento y la desarticulación social. Tras el megaincendio de 2017, intensificado por la sequía y la alza de temperaturas, un 11,2% de los hogares rurales en la zona de estudio perdieron sus medios de vida.
La académica del Departamento de Trabajo Social de la Uchile, Gabriela Azócar, señala que las familias afectadas suelen absorber los costos de adaptación con recursos propios.
«Esto incrementa la fuga de jóvenes hacia centros urbanos por falta de oportunidades, la pérdida de medios de vida, y a un envejecimiento acelerado de las comunidades rurales», advierte la investigadora.
Por otro lado, de acuerdo con los resultados, un 34% de quienes migraron se distanciaron de amigos y vecinos, y un 24 % perdió contacto con familiares, algo que se ve agravado por la reconstrucción post-desastre.
A esto se suma el impacto económico directo: un 38% de los hogares con miembros desplazados vieron aumentar sus gastos en salud, educación y vivienda, mientras que un 32% sufrió una disminución de ingresos, incrementando el endeudamiento.
Huella invisible que prevalece en mujeres
Más allá de lo económico y social, el estudio también revela una profunda marca psicoemocional. Un 63% de las personas encuestadas manifestó ver afectada su salud mental tras una emergencia climática, experimentando estrés, ansiedad, miedo constante a nuevos eventos o síntomas de trauma.
“Hay situaciones críticas de personas mayores que quedaron solas, y personas con secuelas emocionales por haber enfrentado emergencias sin preparación ni apoyo posterior”, indica Azócar.
Además, existen «cargas invisibles» que recaen sobre las mujeres. Ellas no solo asumieron roles de jefas de hogar y cuidadoras, sino también liderazgos comunitarios y la gestión de recursos críticos como el agua, tareas que a menudo no son reconocidas institucionalmente ni apoyadas por redes formales.
«Las mujeres asumen múltiples roles que no son reconocidos institucionalmente ni cubiertos por redes de apoyo. Estas tareas se convierten en una carga emocional y física silenciosa«, rescata Azócar.
Finalmente, el estudio subraya la urgencia de integrar las movilidades climáticas en las políticas públicas. Frente a esto, se recomienda un enfoque integral que reconozca la complejidad del fenómeno, incorpore escenarios de movilidad e inmovilidad en la planificación territorial, fortalezca los sistemas de monitoreo y genere evidencia robusta para diseñar intervenciones efectivas, con perspectiva de género y sensibilidad territorial.
“El enfoque debe ser preventivo y no solo reactivo, con financiamiento sostenible para acciones a largo plazo”, concluye Azócar.